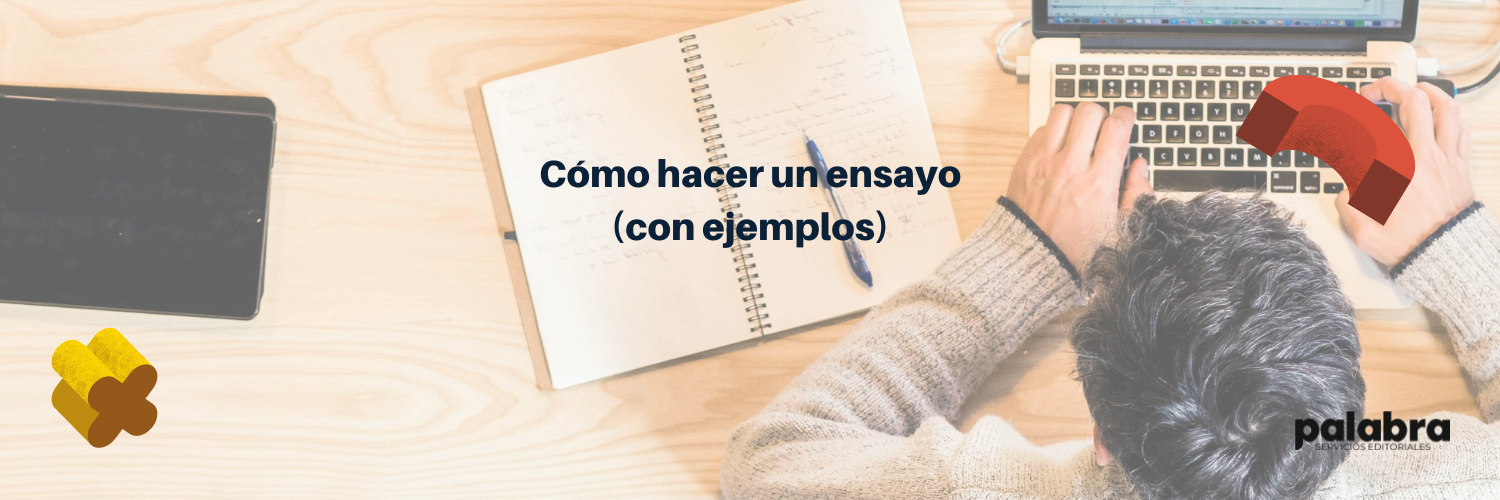Los textos académicos, como las tesis, las monografías y los papers, son conocidos por su rigurosidad. Sin embargo, cuando hablamos de un ensayo nos encontramos con un género fluido y flexible, uno que nos permite desarrollar un tema de manera más o menos libre.
Por eso, hoy vamos a ver:
- qué es un ensayo;
- sus características y estructura;
- qué tipos de ensayo existen; y
- ¡cómo puedes escribir uno tú también!
¿Qué es un ensayo?
El ensayo se considera un género fluido que se encuentra a mitad de camino entre el texto académico y el texto literario. En el ensayo prima el desarrollo argumentativo, aunque también puede tener otros objetivo como informar, describir o explicar un tema. Sin embargo, el más común es el que evalúa e interpreta la información para llegar a una conclusión informada.
Según la Secretaría de Educación de Argentina, partiendo del texto El ensayo. Estrategias de comunicación y escritura de Yolanda Gamboa (1997), el ensayo utiliza un tono formal, generalmente para un público que no conoce la materia en profundidad, pero que no es propio de un texto científico.
En concreto, el ensayo discute una tesis sobre un tema en particular y busca incorporar distintas perspectivas para luego ofrecer una conclusión propia. Puede explicar, defender o refutar dicha tesis con el propósito de persuadir al lector.
Características de un ensayo
El ensayo puede tomar información de diversas fuentes para construir su argumento: desde las estadísticas y las encuestas hasta los documentos oficiales, los informes y los textos académicos. Es un gran género para trabajar temas de actualidad.
Suele dirigirse a un lector sin conocimientos profundos en la materia, por lo que su autor puede retomar y explicar conceptos importantes para elaborar su tesis antes de argumentar su postura. Algunos de los autores y autoras más importantes han sido grandes ensayistas: Virginia Woolf, Jorge Luis Borges, Roberto Bolaños y Victoria Ocampo son solo algunos de los más reconocidos.
Veamos los principales elementos de un ensayo:
- Extensión. No hay un límite en cuanto a la extensión del ensayo. Esta puede ser de unas pocas páginas o tener más de trescientas. Sin embargo, debe responder al tema tratado y su complejidad.
- Subjetividad. Si bien responde a la información y debe respetarla, el ensayo es subjetivo y personal, y ofrece una postura sobre un tema.
- Objetivo. Como dijimos, el ensayo puede aportar una nueva perspectiva sobre un tema en particular, pero también explicar, describir o incluso narrar algo.
- Metodología. El ensayo se caracteriza por interpretar, analizar y argumentar la postura del autor. Por eso, necesariamente incluye distintos puntos de vista.
- Estructura. Si bien no necesariamente debe cumplirse, el ensayo tiene una estructura clásica que responde al proceso argumentativo: introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía y otros materiales complementarios.
- Estilo. El ensayo ofrece ciertas libertades al autor en cuanto al estilo, aunque debe ser comprensible, claro y eficaz a la hora de elaborar su contenido.
- Temática. Es posible abordar cualquier temática. Puede estar más cerca del conocimiento científico o del interés general, pero también de lo que se encuentra a mitad de camino.

Estructura del ensayo
La estructura del ensayo es simple: tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Luego, una sección para la bibliografía u otros materiales complementarios que permitan expandir o comprender mejor el texto.
Veamos qué debe haber en cada una de las partes de un ensayo basándonos en el libro En carrera: escritura y lectura de textos académicos y profesionales (2012), coordinado por Lucía Natale para la Universidad Nacional de General Sarmiento.
Introducción
En esta primera parte, de alrededor del 15% de la extensión total del texto, se anticipa:
- de qué se va a tratar el ensayo;
- las distintas posturas respecto al tema; y
- qué argumento presentaremos para fundamentar nuestra postura.
No es necesario mencionar información ni datos en esta parte, ya que lo haremos en el desarrollo. Por lo general, conviene comenzar con un hecho de relevancia sobre el tema para indicar por qué es importante la tesis que el ensayo plantea.
Desarrollo
De las partes del ensayo, esta es la más extensa: alrededor del 70% del ensayo debe corresponder a esta sección, la cual puede subdividirse a criterio del autor. Como su nombre bien indica, es donde se despliega el grueso de la problemática a tratar: se elabora el tema, se presenta la información a utilizar y se la analiza para acotar un marco para nuestra tesis. Los datos, ejemplos e información deben ser pertinentes y no deben presentarse por sí solos, sino comentados por el autor. Es recomendable utilizar diversos conectores y figuras retóricas para establecer relaciones de sentido y convencer al lector con ideas llamativas.
Conclusión
Esta parte del ensayo corresponde al cierre de nuestra tesis y a un 15% de la extensión total del texto. Aquí no se presenta nueva información ni se argumenta nada nuevo. Por el contrario, se resumen los argumentos y se ofrece una reflexión final que refuerce la postura del autor y la tesis desarrollada en la sección anterior. Es posible mencionar material de consulta para que el lector pueda profundizar en la temática e invitar a la reflexión.
Bibliografía y material complementario
Esta última sección corresponde a un listado del material bibliográfico utilizado para el ensayo durante su desarrollo. Para hacerlo, el autor debe seguir las normas de citación elegidas. Unas de las más utilizadas son las normas APA de la American Psychological Association, aunque también se pueden utilizar las normas Chicago, de la Universidad de Chicago, o las normas MLA, de la Modern Language Association.
Además de la bibliografía, puede haber otra sección con un glosario, un listado de abreviaturas, agradecimientos u otros materiales que puedan aportar valor al ensayo o al tema tratado.
Tipos de ensayo
Los ensayos no tienen una clasificación tajante. Si bien establecimos que son predominantemente argumentativos, al tratarse de un género tan fluido, todos ellos oscilan entre diferentes “polos” discursivos y su clasificación puede variar según la fuente. Por ejemplo, el Instituto de Formación Docente Continua de San Luis los divide en periodístico, filosófico o literario, académico y personal.
Nosotros preferimos una clasificación tomada de distintas fuentes que los divide en cuatro grandes tipos de ensayo según su finalidad discursiva: los argumentativos, los narrativos, los expositivos y los descriptivos.
¿Qué es un ensayo argumentativo?
El ensayo argumentativo desarrolla el argumento de un autor sobre una determinada tesis. Es el más extendido y el que venimos describiendo hasta ahora. Se adopta una postura frente a la tesis y se la contrasta con otras posturas, previas o hipotéticas, en base a la evidencia disponible. Este tipo de ensayo es el más común en ámbitos universitarios y académicos en general.
¿Qué es un ensayo narrativo?
Este tipo de ensayo, en vez de desarrollar una postura frente a una tesis, narra una historia para producir una emoción en el lector. El objetivo del ensayo narrativo es transmitir una experiencia, ya sea propia o ajena, utilizando recursos narrativos para resultar convincente. Lo más importante en este tipo de ensayo es la reflexión que el autor ofrece. Es posible utilizar figuras retóricas y lenguaje figurado para lograr que este sea más llamativo.
¿Qué es un ensayo expositivo?
En este caso, el fin del ensayo es exponer una determinada temática reduciendo al mínimo cualquier postura propia del autor. La idea no es aportar algo nuevo, sino más bien resumir un tema o conjunto de temas de manera que se obtenga una visión general sobre cómo se relacionan. Lo importante es la capacidad de resumir, esquematizar y jerarquizar las ideas. Suele darse como consigna en los exámenes en los que se pide desarrollar un determinado tema.
¿Qué es un ensayo descriptivo?
Finalmente, el ensayo descriptivo se enfoca en las características propias de un objeto, una persona o una idea para generar una imagen clara y, en el mejor de los casos, sensorial. En este tipo de ensayo prima la capacidad de emplear el lenguaje de manera creativa para transmitir de forma memorable aquello que se describe. Aquí también importa mucho el lenguaje figurado: las metáforas, las descripciones y metonimias, entre otras, son grandes recursos descriptivos.

Cómo hacer un ensayo
Para empezar a hablar sobre cómo se realiza un ensayo, debemos saber que escribir uno no es solamente sentarse a tipear. Debemos trabajar antes y después de sentarnos para recolectar toda la información importante y revisar y corregir el resultado, respectivamente. Entonces, podemos definir tres etapas en el proceso de escritura de un ensayo: preparación, escritura y revisión.
Preparación
En esta primera etapa tenemos que definir el tema del ensayo y su objetivo para determinar qué tipo de ensayo es mejor. Por ejemplo, si nuestra tesis central es responder a la pregunta “¿La tierra es plana o no?”, podemos hacer un:
- un ensayo argumentativo para defender o refutar dicha idea;
- un ensayo expositivo sobre el estado de la discusión hoy;
- un ensayo narrativo sobre nuestra experiencia buscando el borde del planeta; o
- un ensayo descriptivo para describir una tierra plana o una como un geoide.
Es importante definir la tesis a tratar para tener un centro y asegurarnos de enfocar el ensayo de la manera correcta. En esta instancia, también recolectamos toda la información que consideremos pertinente: listamos nuestros argumentos y fuentes que validan nuestra postura, y creamos una versión esquemática de los temas a tratar.
Escritura
Si realizamos la primera etapa de manera correcta, la escritura del ensayo no debería presentarnos problemas. Muchas veces, los inconvenientes se encuentran en la etapa de preparación, pero se evidencian en la etapa de escritura:
- Si no definimos de manera acabada nuestra tesis.
- Si no tenemos una postura clara.
- Si tenemos una postura clara, pero no tenemos argumentos suficientes para respaldarla.
- Si nos falta información o descubrimos que no sabemos suficiente sobre el tema.
Asumiendo que no tenemos ninguno de estos problemas, podemos comenzar con la introducción. Ya lo mencionamos más arriba: debe tener una extensión no mayor al 15% del total del ensayo, definir la tesis, nuestra postura frente a ella y un hecho de relevancia o un gancho para atrapar al lector. No debemos incluir ningún dato todavía, y la introducción será provisional: conviene revisarla luego de finalizar el ensayo.
Luego, el desarrollo debe presentar, analizar y contrastar la información, las perspectivas de terceros sobre el tema, establecer relaciones de sentido entre sus diferentes aspectos y ofrecer evidencia para respaldar los argumentos del autor. Esta sección corresponde al 70% de la extensión del ensayo y debe guiar al lector hacia una conclusión inevitable: la nuestra. La mejor manera de componer el desarrollo es con párrafos relativamente cortos en los que se presenten:
- una oración temática con la idea principal del párrafo;
- datos e información específica como citas, fuentes o definiciones de autoridad;
- la explicación e interpretación de dicha información;
- la relación de dicha información con nuestro argumento; y
- la anticipación de la idea del siguiente párrafo.
Finalmente, elaboramos la conclusión, de alrededor del 15% del texto. Si todo sale bien, basta con resumir la tesis, utilizar una oración temática para mencionar una última vez nuestra postura frente a la tesis del ensayo, y ofrecer un cierre que cautive al lector e invite a la reflexión. Por ejemplo, puede usarse una cita de autoridad de un autor o autora célebre, aunque siempre es mejor terminar con palabras propias. Recordemos que no debe presentarse nueva información ni argumentos: ese aspecto del ensayo ya debería estar cerrado.
Revisión
La revisión es una etapa fundamental para pulir el texto, traer claridad a las ideas expuestas y mejorar la fluidez del texto. Todo ello se refiere a la revisión del contenido, lo que sería la edición propiamente dicha sobre la organización global de las ideas. Para ello, podemos hacernos las siguientes preguntas:
- ¿Es coherente?
- ¿Se entiende?
- ¿La información es pertinente?
- ¿Hay suficiente información?
- ¿Está bien organizada?
- ¿Responde al objetivo planteado?
- El registro y la variedad del idioma, ¿se adecúa al lector objetivo?
Si todas estas preguntas se responden con un “sí”, podemos empezar a revisar la ortografía, la gramática, las cuestiones de formato (como el cuerpo de la tipografía, la alineación de los párrafos, el interlineado, etc.) y las relacionadas con el estilo, como el uso correcto de las mayúsculas, las comillas, la cursiva y los números cardinales, entre otras cosas. También es importante saber dónde van las citas y cómo usarlas correctamente. En Palabra ya publicamos un artículo sobre dónde poner las citas.

Ejemplo de ensayo académico ya hecho
El siguiente es un ejemplo de ensayo argumentativo cuya tesis defiende al lenguaje inclusivo como alternativa frente al lenguaje sexista y androcentrista. Está reducido de su forma original para que podamos ver las partes del ensayo y cómo funcionan (algunas secciones en itálicas lo indican).
Introducción
El presente trabajo pretende abordar de manera acotada la relación dada entre la estructura manifiesta de la lengua española, como materia de la lingüística, y la capacidad que esta alberga para soportar una variante que le permita prescindir de aspectos sexistas y androcentristas, tales como el del género no marcado (es decir, la utilización del género masculino para designar grupo de individuos sin importar su género). La propuesta busca implementar la utilización de un género neutro que no presuponga la identidad de los individuos y que les permite referenciarse a cualquiera de ellos. Dicha variante toma el nombre de Lenguaje inclusivo, cuyo origen puede hallarse en el conjunto de categorías académicas llamada Perspectiva de género.
Uno de los últimos debates públicos a propósito de este conflicto se produjo a mediados de 2018, cuando la vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo, realizó una petición formal a la Real Academia Española para la revisión del texto de la Constitución con el propósito de evaluar la posibilidad de adecuar la misma al lenguaje inclusivo. Reclamos similares han permeado la política internacional gracias a los esfuerzos activos del movimiento feminista, provocando la respuesta contraria por parte de las instituciones encargadas de registrar y normalizar el lenguaje.
Desarrollo
En el siguiente apartado se evalúan las distintas posturas en cuanto al tratamiento del lenguaje inclusivo y su valor como agente de cambio social y político. Se exponen los artículos y las posturas de cinco autores –de los cuales solo uno es una autora–: tres de ellos a favor de la propuesta inclusiva en la lengua y dos en contra de la misma.
El primer artículo es “La lengua degenerada”, para la publicación digital El Gato y la Caja, de Sol Minoldo (abril de 1982, Argentina) —socióloga e investigadora en el CONICET— y Juan Cruz Balián (junio de 1984, Argentina) —escritor de libros de cuentos y editor—. Los autores plantean que las manifestaciones del lenguaje tienen efectos perfectamente claros en la realidad cotidiana —e históricamente—, especialmente a la hora de reproducir “estereotipos sexistas y relaciones de género androcéntricas”, a la vez que admite, como sistema, la capacidad de ser afectado por su variante inclusiva (y que vale la pena adoptar dicha vertiente por razones políticas más que por razones lingüísticas). Afirman que “Lo que los estudios sobre el tema han teorizado y documentado es que la división de géneros no es una división natural, sin jerarquías”, sino que, en efecto, predomina la presencia del género masculino. Asimismo, alegan que esta jerarquía configura la percepción de los individuos de manera que contribuyen a reproducir jerarquías en las cuales se privilegia a unos sobre otros.
José del Valle (España) hace lo propio con el artículo “La política de la incomodidad. Notas sobre gramática y lenguaje inclusivo”, publicado el 24 de agosto de 2018 en AGIO. Anuario de Glotopolítica. Es investigador de sociolingüística en The Graduate Center (Nueva York) y ha publicado extensivamente en materia de lengua española. El autor plantea que el lenguaje inclusivo no solo es una forma no sexista de expresarse, sino que además su formulación es producto de un movimiento social y político cuyo propósito dentro de los límites del lenguaje es perfectamente plausible y “no debe limitarse a consideraciones superficiales”. El autor señala que el lenguaje es una práctica social y, como tal, se encuentra a merced de las relaciones sociales de los individuos que lo emplean. El enfoque de la sociolingüística es utilizado en este sentido para explicar que las formas gramaticales adquieren su especificidad “ante la respuesta de otros cuerpos, es decir, en virtud de su condición social”. Las regularidades presentes en el interior del lenguaje siempre se basan en reglas heredadas de una praxis social determinada bajo condiciones materiales específicas. No basta con determinar que, en tanto sistema, la lengua simplemente no se interesa por cambios sociales ni razones políticas para descartar a priori un tratamiento no sexista de la misma.
Conclusión
La tesis que el presente trabajo pretende defender debe apoyarse en un imperativo de orden social: al ser inmotivado, el lenguaje bien puede aceptar las variaciones del lenguaje inclusivo sin demasiadas consecuencias; una vez que se admite la variante, el sistema armoniza sin mayores inconvenientes. Y si bien la crítica de que el lenguaje inclusivo no contempla algunos aspectos gramaticales del idioma tiene cierta validez, esta no se ubica por sobre el imperativo social que demanda el cambio.
Bibliografía
Del Valle, José. (2018). La política de la incomodidad. Notas sobre gramática y lenguaje inclusivo. Publicado el 24 de agosto de 2018 en AGIO. Anuario de Glotopolítica.
Minoldo, Sol & Balián, Juan Cruz. (2018). La lengua degenerada. Publicado el 4 de junio de 2018 en El Gato y La Caja: https://elgatoylacaja.com.ar/la-lengua-degenerada/
Conclusión
Ahora ya sabes cómo hacer un ensayo, un género discursivo flexible, fluido y versátil. Hay varios tipos de ensayos, todos ellos con sus propios objetivos y ventajas, que permiten tratar una variedad de temas muy amplios. Ahora bien, si estás escribiendo un ensayo y quieres publicarlo, en Palabra podemos ayudarte a editar y corregir el texto. ¡Escríbenos!